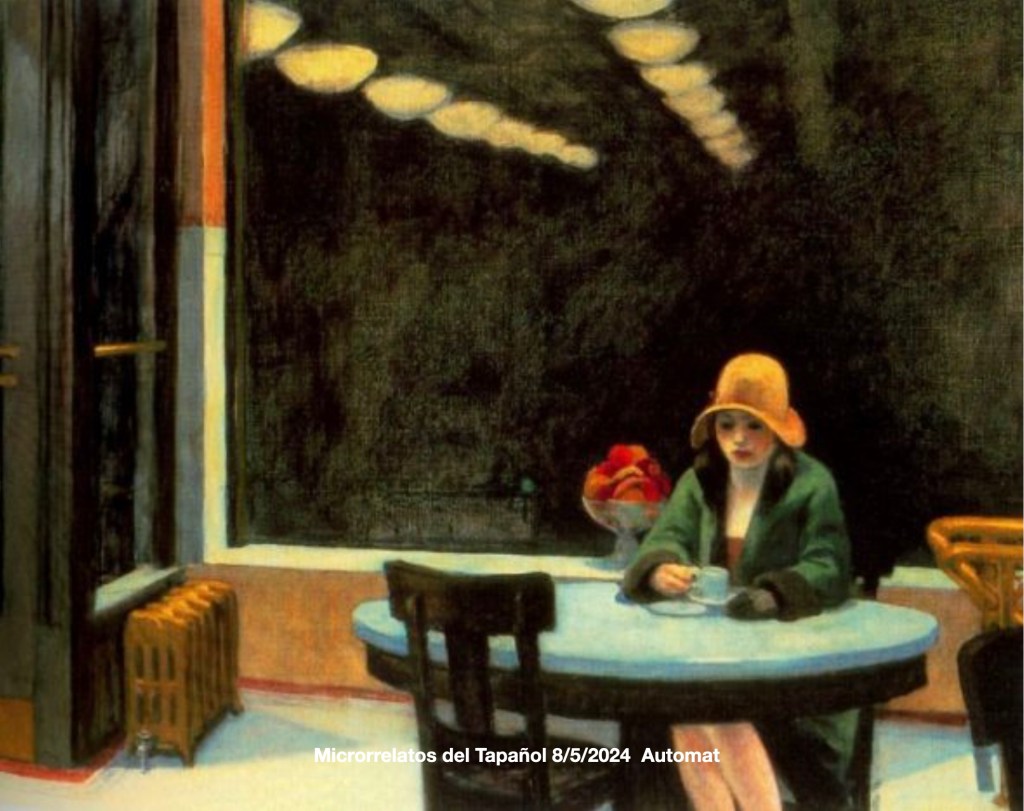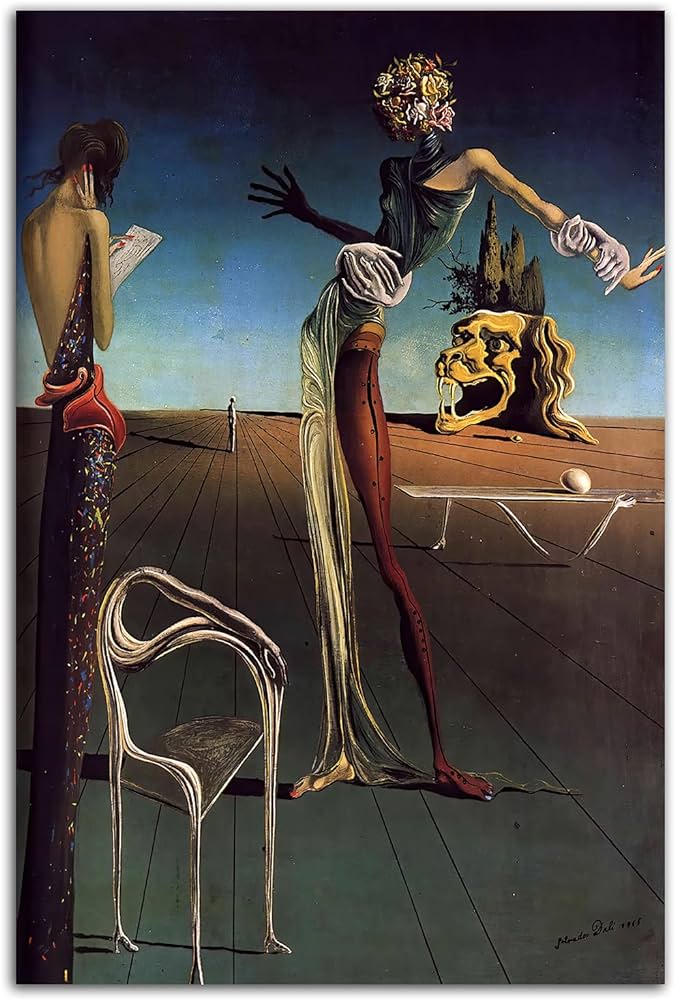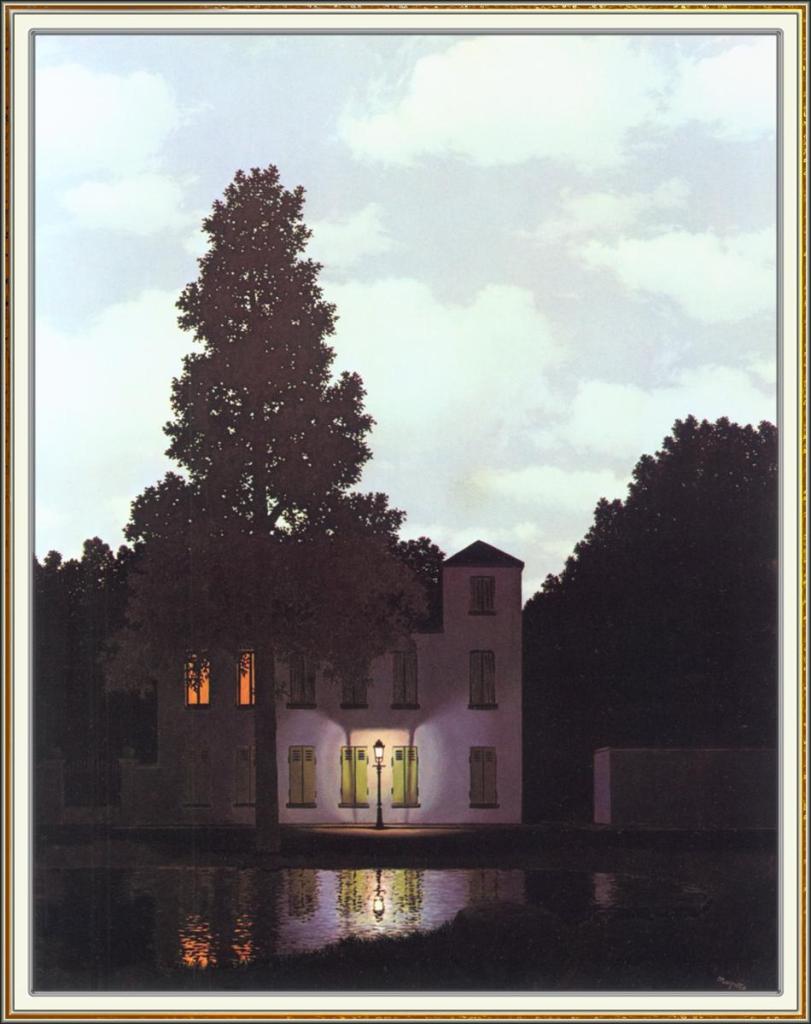Al cruzar el umbral del establo, nos recibe el aroma del heno, de la paja seca y el calor que desprenden las cuatro vacas gordas que rumian aburridas.
Sobre la vieja mesa de madera, el abuelo juega al solitario con una baraja de cartas de bordes desgastados y dorso obscuro y grasiento.
Junto al abuelo, la abuela teje. De vez en cuando se queda dormida y el trabajo se le cae en el regazo.
Sobre la mesa cuelga una bombilla cubierta de excrementos de moscas, alrededor de la cual bailan las polillas indiferentes a los humanos.
En dos sillas de paja, dos mujeres jóvenes sostienen en brazo dos niños que, envueltos en mantones de lana, duermen profundamente.
Sobre un montón de heno perfumado, dos nenas susurran secretos.
Faltan pocos citas para Navidad.
Las dos jóvenes mujeres recuerdan lo que leyeron en la última carta de sus hombres.
……Querida Anita, no estaré en Navidad. El viaje es demasiado caro.
Volveré en primavera. espero. Dale un beso a Tonina y Anna María.
Háblales de mí. A ti mi amor de siempre.
……Querida Margherita, esta Navidad tampoco estaremos juntos.
Dale un beso a Luca y Daniela. Os echo mucho de menos. Te quiero. Sé buena con los abuelos.
Todo está inmóvil y en silencio.
Solo las polillas, incansables, bailan alrededor de la bombilla.
La mayoría de los autores que participan en esta revista han colaborado a la creación del libro:
- Baile de graduación por Sergio Ruiz
- Etoile por Graziella Boffini
- La Danza por Raffaella Bolletti
- La Danza por Jean Claude Fonder
- La vida que da vueltas por Carolina Margherita
- Llora en todos los idiomas por Blanca Quesada
- Los hombres que no saben bailar por Silvia Zanetto
- Nocturno Friulano, 1950 por Iris Menegoz