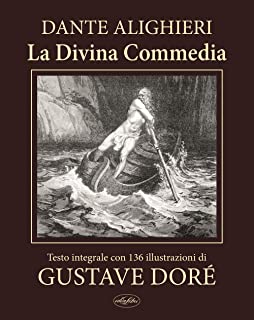Me gustaría darme un tiempo para reflexionar y decidir a qué rumbo quiero ir en un futuro próximo. Para ello decidí viajar a Lisboa para matricularme en el máster de gastronomía que se realizaría dentro de dos semanas.
De hecho, disfrutaría más participando en un programa de gestión de bienes culturales, pero mi familia mantiene un restaurante desde hace generaciones y debo continuar por ese camino.
El viaje en tren fue muy largo, un día entero, pero me dio la oportunidad de pensar y no me preocupé porque lo tenía todo reservado y estudiado a la perfección: habitaciones de cama y hoteles.
Llegué con antelación a la estación Central –debido a la ansiedad que siempre acompaña mis viajes– y el tren internacional no había llegado todavía.
Afortunadamente, la estación había sido renovada recientemente y encontré una pequeña cafetería justo enfrente del panel de salidas para consultar desde qué plataforma saldría el tren. Pedí un café, el último «verdadero» café y la camarera lo acompañó con una bandeja llena de pequeños trozos de chocolate, residuos de los huevos de las últimas fiestas.
Comencé a leer la guía de la ciudad estudiando los diferentes caminos para recorrer los barrios buscando un apartamento, cuando encontré la dirección de correo electrónico de un agente inmobiliario.
Decidí escribirle de inmediato, indicándole que estaba de viaje y lo que me gustaría encontrar: un barrio céntrico, una terraza, un edificio antiguo amueblado.
Llegué a Lisboa a primera hora de la mañana y en la misma estación de tren, me esperaba un hombrecito, sin arte ni parte, con un cartel con mi nombre en las manos. Le miré e identifiqué con él que se presentó, se llamaba Afonso y me acompañaría durante todo el día.
Nos dirigimos al hotel para dejar la maleta y nos pusimos en camino para recorrer los barrios y visitar varios apartamentos hasta cuando, pasado el mediodía, me encontré en el laberinto de calles de Alfama, el barrio antiguo de la ciudad.
En el segundo piso de un edificio de hace años, encontré la vivienda de mis sueños, equipada con muebles viejos, pero en buen estado. Intenté disimular mi felicidad y, como un jugador de póquer, evité las miradas directas y empecé hacer preguntas con el objetivo de negociar el mejor precio de renta posible.
Echando un último vistazo le dije que sí y al día siguiente me mudé al apartamento.
Puedo reconstruir el escenario perfectamente. El reloj de la cocina que hace tictac, el tocador como el de mi abuela con todo encima, un cepillo, un peine, un joyero de paja tejido, un atrapasueños enganchado en un rincón. También veo un estante lleno de botellas de perfume, la mayoría vacías, alineadas como soldados preparados para la batalla.
Empecé los primeros días a orientarme en el barrio, localizando las tiendas, las paradas de tranvía, los servicios; al mismo tiempo intenté convertir la casa en un lugar más juvenil dejando un montón de objetos en una caja que puse en un armario de servicio.
Un día, esperando que pasara el tiempo para visitar un museo donde tenía una cita para una visita guiada, me detuve en la mesa de una cafetería. Me di cuenta de que era el momento de apuntarme al máster y empezar a cocinar como una profesional, pero algo me lo impedía, seguía perdiendo el tiempo paseando por la ciudad. Mientras reflexionaba sobre esto, vi a Darío, mi amigo de la escuela con el cual compartimos pensamientos y proyectos. Le llamé y estuvimos charlando como los viejos amigos que éramos toda la tarde; olvidé el compromiso con el guía y de repente me di cuenta de que había perdido el coraje de luchar por mis sueños.
El viaje que comenzó como una excusa para escapar de amigos y familiares, se convirtió en la conciencia de que la vida es una metamorfosis continua, las personas, los lugares, los objetos que encontramos forman parte de un diseño mayor que desconocemos. Por ello debemos prestar atención a lo que nos dicta el instinto, actuar en el momento adecuado, sin resistirnos a los cambios.
Saludé a Darío, entré en una agencia de viajes y reservé el primer viaje de regreso a Milán, el máster en gestión de bienes culturales me estaba esperando.
Elettra Moscatelli.