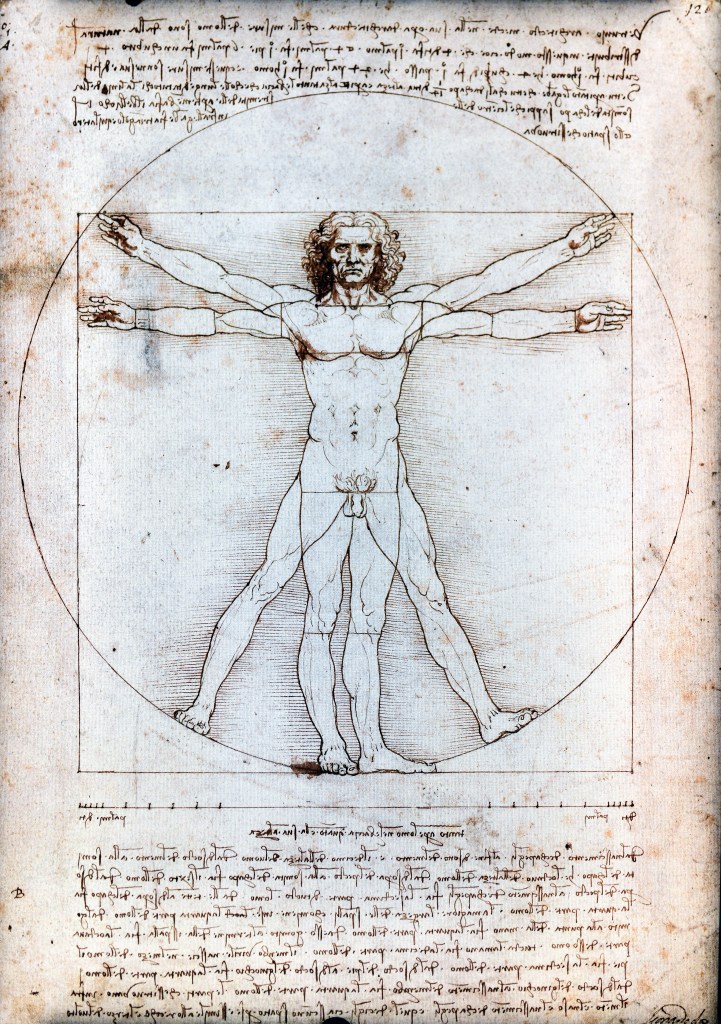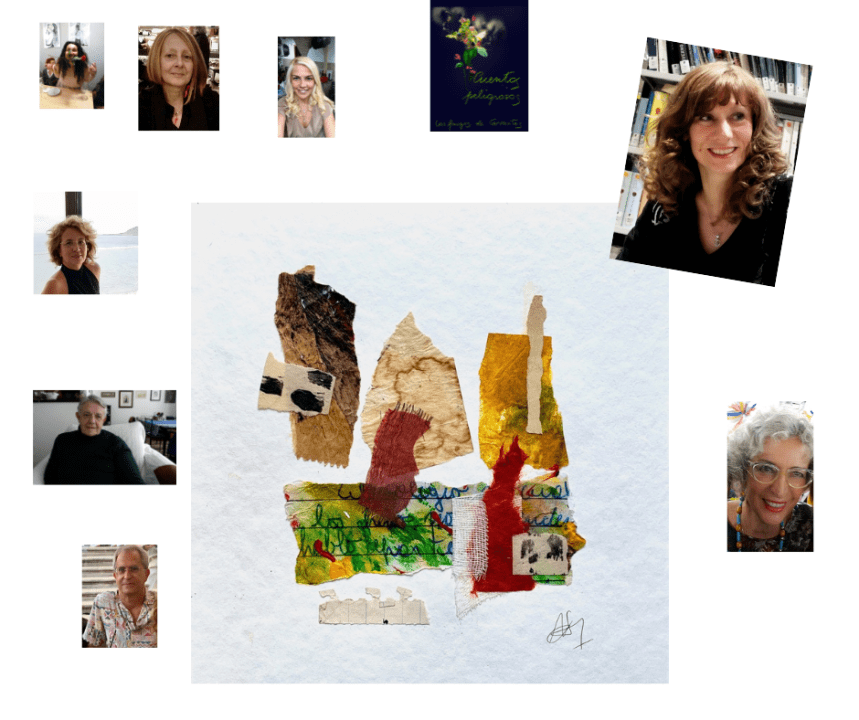El hecho de que haya muchos hombres que no sepan o no quieran bailar me parece una realidad indiscutible, como se dice en mi curso de baile popular.
Pero es verdad que en este asunto hay unas excepciones.
En este curso de danza, en el que yo participo desde unos treinta años, la mayoría somos mujeres. Eso no sería un gran problema si solo bailáramos en círculo o en fila sin necesidad de ponerse por parejas, pero lamentablemente hay muchas danzas en las que se baila sí todos juntos, pero hay el papel del hombre y el de la mujer, así que no queda más remedio que algunas mujeres bailen en el papel del hombre. De aquí surgían muchos problemas, porque durante este tipo de danza hay que cambiar continuamente de pareja y eso resultaba bastante difícil, porque no estaba claro para nadie quienes eran las verdaderas mujeres y quienes eran los “hombres”. Incluso pasaba alguna vez que, en medio de la confusión, una persona empezaba el baile en el papel de mujer y lo terminaba en el papel de hombre, sin necesidad de operarse ni de hacer terapias hormonales.
Así que nuestra profesora Marina encontró una solución: no podría ser que algunas mujeres se vistieran de hombre, a lo mejor dibujándose en la cara barba y bigote… así que nos llevó una serie de corbatas, que nos ponemos cuando tenemos hacer la parte de hombre.
Así que se resolvió el problema, pero todavía es complicado cuando se bailan danzas de pareja. Es un horror, una vergüenza: las mujeres más espabiladas se apropian de los tres o cuatro hombres presentes y las demás tienen que conformarse con bailar abrazadas a otras mujeres. A mí eso me parece muy triste, porque me recuerda cuando era chica y veía muchas señoras bailando entre sí y pensaba que eran todas solteras, o divorciadas… Por eso, normalmente aprovecho el momento para ir al baño esperando que la sucesiva sea una danza de grupo.
En mi familia también hay casos de hombres que no saben – o no quieren – bailar.
Mi cuñado es el ejemplo perfecto. Cuando éramos jóvenes e íbamos a la discoteca, era muy fácil localizarlo incluso en medio de centenares de personas porque su cabeza era la única inmóvil entre todas. Después de la boda, aprovechando la fase del enamoramiento, mi hermana logró convencerlo para que se apuntaran a un curso de baile latinoamericano. Él fue y hasta consiguió aprender los pasos de memoria, pero bailaba como un trozo de madera, con la única diferencia de que un trozo de madera no te pisa los pies. Total, para librarse del curso de baile sin faltar a su promesa ni decepcionar a su mujer, mi cuñado no tuvo otra opción que dejarla embarazada y con eso terminó su torpe carrera de bailarín.
Y ahora no puedo evitar hablar de mi marido.
Cuando nos conocimos, hace un millón de años, fuimos alguna vez a la discoteca con los amigos y tuve la oportunidad de ver que bailaba como Toni Manero en “La fiebre del sábado noche”: o sea, ocupaba el espacio que normalmente ocupan tres o cuatro personas, porque se movía mucho y agitaba los brazos como J. Travolta en la película, de modo que, si alguien se acercaba demasiado, corría el riesgo de recibir un manotazo.
Hasta le pregunté si pagaba una entrada doble y si tenía un seguro contra los accidentes que podían pasarle durante el baile.
Pero lamentablemente eso no duró mucho. Pasada la edad de la discoteca empezamos juntos el curso de danza popular y la verdad es que aún allí bailaba bastante bien, pero después de un año o poco más se cansó y dejó de ir.
Me acompaña de vez en cuando a alguna fiesta, pero casi no baila, a pesar de que mis compañeras y yo intentamos convencerlo.
Entonces, voy sola: bailo a veces en el papel de mujer y a veces en el del hombre, me escondo en el baño cuando se hacen danzas de pareja, ¡o espero… ojalá alguna señora me invite a bailar!
La mayoría de los autores que participan en esta revista han colaborado a la creación del libro:
- Baile de graduación por Sergio Ruiz
- Etoile por Graziella Boffini
- La Danza por Raffaella Bolletti
- La Danza por Jean Claude Fonder
- La vida que da vueltas por Carolina Margherita
- Llora en todos los idiomas por Blanca Quesada
- Los hombres que no saben bailar por Silvia Zanetto
- Nocturno Friulano, 1950 por Iris Menegoz