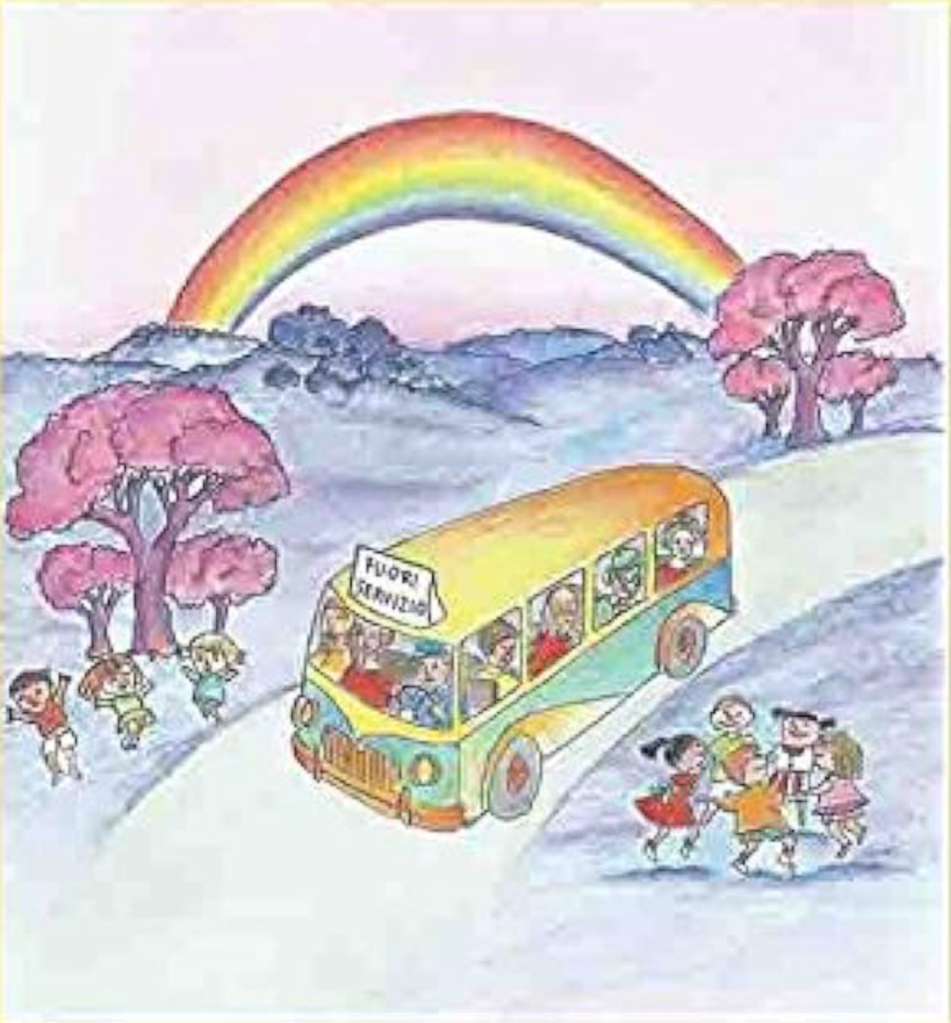- La niña que quería sentarse en el sillón de Jean Claude Fonder
- Los niños de calle Garibaldi, nº 18 de Iris Menegoz
- Breve reflexión sobre dos mundos de Raffaella Bolletti
- El juego del corro de Blanca Quesada
- El camino de las Margaritas de Sergio Ruiz
- Los niños de la escritura de Silvia Zanetto
- Otra infancia de Adriana Langtry