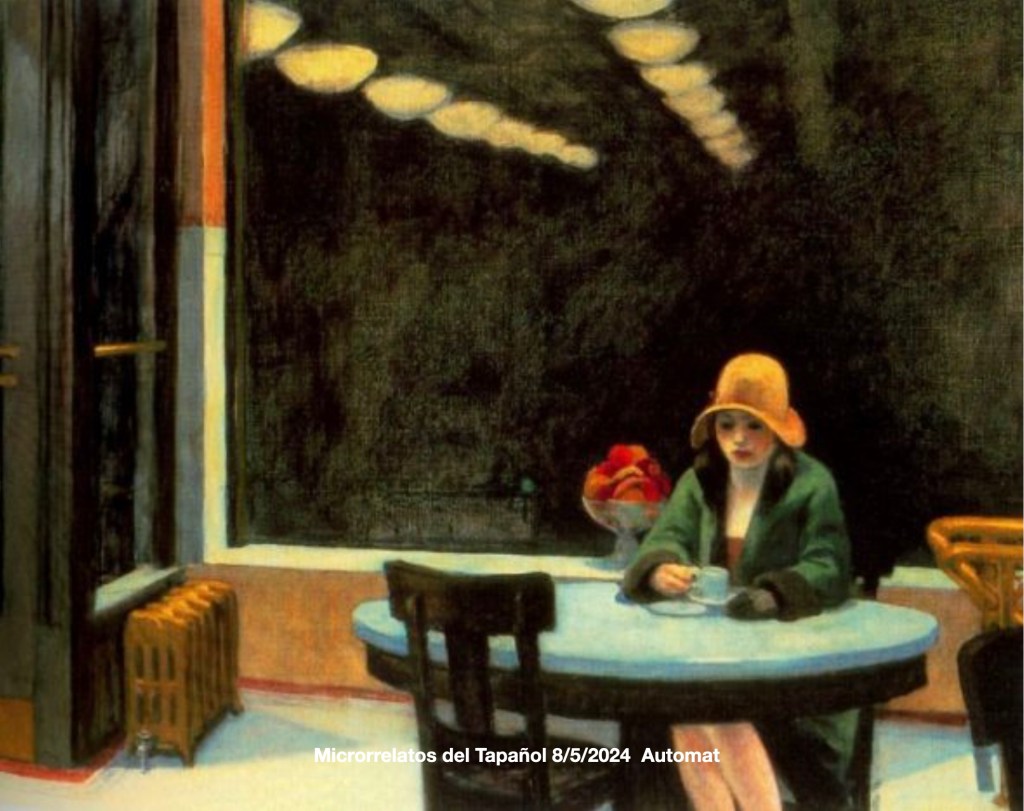Alejandra se despertó sonriente pensando que ese día empezaba a hacer el trabajo que siempre quiso hacer. Cuando tenía seis años acompañaba a su abuela a los conciertos de música clásica y le encantaba sobre todo la música de los violines y cuando llegó Navidad pidió como regalo un violín y poder ir a clase para aprender a tocarlo sus padres estuvieron de acuerdo y después de las vacaciones empezó a ir a clases y desde la primera lección el violín se convirtió en su mejor amigo, cuando lo tocaba todo desaparecía, eran ella y el violín, el maestro pronto se dio cuenta que era muy dotada y aconsejó a sus padres que apenas tuviera la edad la mandaran al Conservatorio. Así fue y en el concurso para ingresar al Conservatorio obtuvo las notas mejores, fue la primera así como en la escuela superior y después en el liceo donde, fiel a la promesa hecha a sus padres, estudio teniendo siempre el promedio entre 9 y 8 termino los estudios y empezó a enseñar música en la escuela primaria, le gustaba tratar de enseñar a los niños a amar la música como la amaba ella no era fácil y no siempre lo conseguí pero su sueño era tocar en una orquesta y cuando se enteró de las audiciones para la orquesta de la Scala presentó y apenas notaron la técnica y la pasión con que tocaba, la contrataron. Esa noche fue su primer concierto y el inicio de una nueva y feliz vida con la música.
Gloria Rolfo