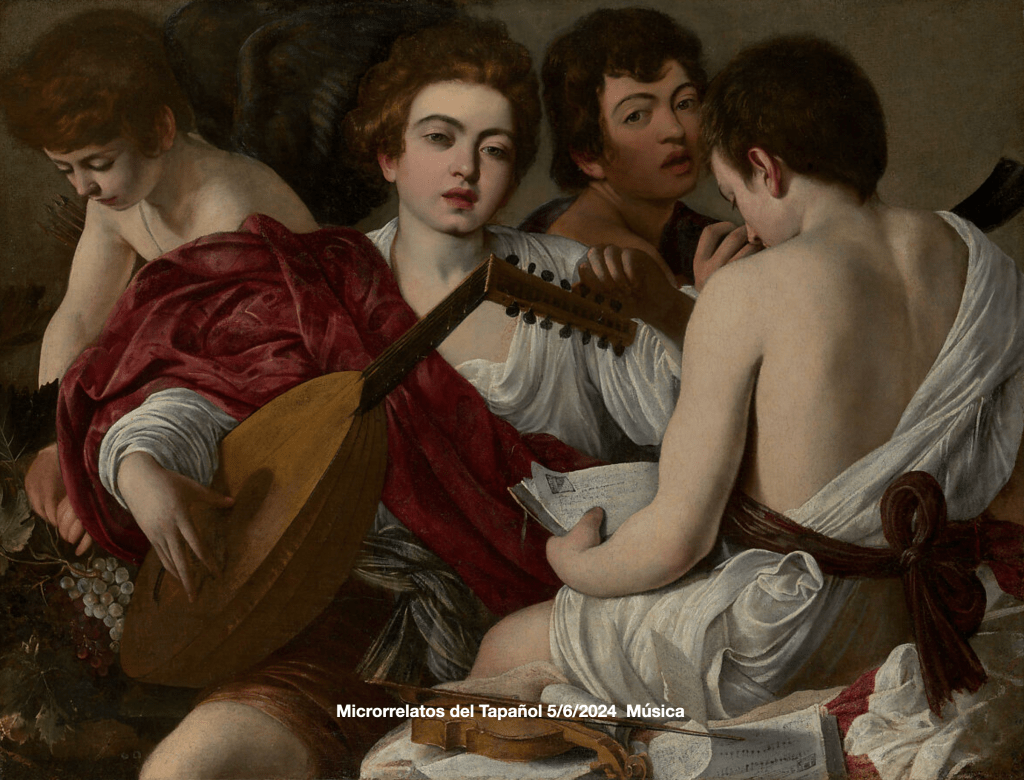
All articles filed in Tapañol 05-06-24 Música
Mi Camagüey

Sabemos que Florida, y en particular la ciudad de Miami, está llena de cubanos que, por cercanía geográfica, llegan a los Estados Unidos en busca de un sitio mejor para vivir y poder criar a sus hijos.
Como es de esperar, muchos de ellos tienen negocios, tiendas y discotecas que montan para sentirse un poco en casa.
Hoy deseamos detenernos en un bar-restaurante que se llama Mi Camagüey ya que el dueño y gestor del mismo es oriundo de la “ciudad de tinajones”. Es una persona extremadamente amable, caribeño hasta la médula y, sobre todo, músico e interesado en la verdadera esencia cubana. El propósito de su discoteca es invitar a las orquestas para tocar en vivo y también que los clientes pasen un rato agradable.
Siempre intenta contratar a los artistas emergentes para amenizar las noches. Este sábado se realizará un concierto donde se presentarán “María Mambo y su Combo”: es una muchacha encantadora que tiene una voz angelical y que, además de cantar, toca los timbales. Sueña con llegar al nivel de Tito Puentes y ser famosa como Celia Cruz.
Se mueve con destreza en la tarima y los clientes de Mi Camagüey están conformes con el espectáculo. La orquesta es de altísimo nivel y todos bailan al ritmo de salsa. Se divierten y disfrutan de una noche inolvidable. No están en Cuba, sin embargo sí los ritmos de la isla repican en el aire.
El sombrero de Carito
De donde viene la música

No tenía el dinero para comprarse un piano. A fin de mes su sueldo y el de Yolanda servían para cosas más importantes: alquilar un departamento grande, mudarse cerca del centro, mandar a los chicos al colegio, vestirlos, pagar las cuotas del primer 2CV, de la nueva nevera con congelador incorporado, del tocadiscos Wincofon y de los seis LP del Clavicembalo ben temperato grabados unos años antes por Wanda Landowska. Tenía que pensar también en unas cortas vacaciones en alguna playa del Atlántico, tal vez en el camping El Pinar donde había conocido a Yolanda cuando el lugar era una extensión de médanos salvajes y los dos estudiantes. Por ese entonces él era un joven bohemio, un pianista nocturno que tocaba jazz por los arrabales de la ciudad, y en verano bossa nova en los boliches de la costa. En uno de ellos había encontrado a Yolanda. Se habían amado bajo la fosforescencia de las olas. Después, lo de siempre: casamiento, dos hijos, el trabajo, el abandono de la carrera y de sus aspiraciones musicales. Con el pasar de los años su temor crecía proporcionalmente al envejecimiento de sus articulaciones. La figura que por las mañanas le devolvía el espejo lo asustaba: un hombre cuarentón, demacrado, medio calvo, con corbata y ceño fruncido, que habría de perder para siempre la soltura y agilidad de sus manos si no encontraba una solución definitiva. No podía seguir tamborileando el Preludio de Debussy sobre la valija de cuero negro, se decía, mientras enfrascado en su rol de visitador médico esperaba que el profesional de turno se dignase recibirlo. Ni tampoco solicitar el favor de amigos o parientes que lo miraban desconfiados cuando se escabullía en la penumbra de los salones en busca de viejos pianos, generalmente verticales y desafinados.
Fue así que un día decidió construir con sus propias manos un teclado. De los instrumentos a su alcance estudió estructura y proporciones. Hizo dibujos y diagramas, tomó notas precisas de la relación entre teclas, martillos y contrapesos. A pesar de las quejas de Yolanda el hombre terminó instalándose en el cuarto en la azotea, frente al galpón de las herramientas. Ahí trabajó durante meses y meses sin descanso, por las noches y en cada rato libre. Consumido por la pasión del teclado se desentendió casi de Yolanda y cuando bajaba las escaleras para ir a la cocina o al trabajo, atravesaba el vocerío de los chicos sin mayor atención. Y así, en aquel galpón serruchó tablas, limó maderas, martilleó clavos y tornillos, cortó pedacitos de fieltros rojos y verdes con los que hizo cientos de almohadillas. Con un soplete fundió trozos de plomo hasta obtener diminutos lingotes que atornilló al extremo de las varillas para lograr contrapesos. Y cuando las ochenta y ocho teclas estuvieron listas, cincuenta y dos blancas y treinta y seis negras, las asentó una por una sobre los balancines del chasis que había preparado de antemano y que, apoyado sobre dos caballetes, esperaba en el cuarto de arriba.
Este teclado sin cuerdas fue apodado en familia “el piano mudo.” Es donde mi padre, en mi temprana adolescencia, se ejercitó en partituras variadas para mantener, como decía, la agilidad en los dedos. Tiempo después, Yolanda y él se separaron. El hombre logró al final comprarse un piano verdadero. Cuando murió, encontré en el desván de su departamento una caja grande de cartón con el viejo teclado desmontado. Volví a mi hogar, al otro lado del océano, con algunas teclas en la valija y fabriqué con ellas una especie de escultura que hoy cuelga en la puerta de mi pieza. Cada vez que la miro siento algo que vibra, el eco, quizás, del hombre frente al teclado mudo que en aquel cuarto lejano sigue tocando Bach.
Adriana Langtry

Música

Yo tenía una hermana que era dieciséis años mayor que yo, ella era mi ídolo, era muy hermosa, y desde pequeña intentaba imitarla, me ponía su ropa, sus zapatos de tacones y jugaba con una amiga mía a ser damas.
Aunque a veces me regañaba porque le estropeada todo, me quería muchísimo y siempre me llevaba con ella cuando salía con sus amigos, tanto es así que me habían convertido en una especie de mascota del grupo y me llenaban de dulces y chocolate.
Además de ser hermosa, había aprendido a tocar la guitarra con un tío músico y cantaba con una voz muy agradable y afinada, a menudo entretenía con su música la familia y los amigos organizando veladas en nuestra casa, durante las cuales bailábamos teniendo mucho de diversión de una manera sencilla como se usaba en aquellos tiempos.
Lamentablemente cuando yo tenía 11 años, ella se casó y se fue a vivir a un pequeño pueblo de montaña, como ella sufría mucho por la distancia de su familia yo pasaba todo el verano a su casa, dando largos paseos juntos y cantando todo el tiempo, a pesar de que yo era bastante desafinada.
Pasaron varios años, cuando yo ya tenía hijos y los suyos eran grandes, cada verano íbamos de vacaciones una semana ella y yo solas, durante el viaje en auto recuerdo que escuchábamos la música a máximo volumen, logrando charlar de todo.
El único problema con la diferencia de edad fue que en un cierto momento ella empezó a envejecer rápidamente, se olvidaba de las cosas, y ya no podía manejarse sola, traté de pasar el mayor tiempo posible con ella, pero ya no era la hermana que recordaba llena de vida y alegre, todos sufríamos al verla reducida a eso, lo que echábamos de menos era el sonido de su guitarra y su hermosa voz que nos animaba.
Pronto su vida terminó dejando un vacío que nadie podía colmar, por mucho tiempo ya no quise escuchar música sin ella.
Aunque han pasado muchos años, si alguien pone música en el auto, me siento mal y lloro sin poder controlarme, non estaba preparada a perderla, me parecía que ella podría ser parte de mi vida para siempre.
Leda Negri

Música perdida y reencontrada

Ojalá me entendiera más de música, pienso. Podría apreciar mejor este concierto de Puccini que van a ejecutar para celebrar el centenario de su muerte, en una iglesia antigua, con una sillería de madera: una iglesia que nunca había visto, a pesar de que está en un pueblo bastante cerca del mío. Ojalá me entendiera más también de arquitectura, pienso.
Llego poco antes de que el concierto empiece, pero como he reservado un asiento, me hacen sentar en la primera fila. Leo los títulos de los extractos de las óperas que van a ejecutar: son muy famosos, los conozco casi todos.
Recuerdo que, cuando era una chica de la escuela primaria, mis compañeras de clase me tomaban el pelo porque yo solía escuchar discos de música clásica, en vez de las canciones de Mina y Celentano que estaban de moda en aquella época. Había aprendido a apreciar a Beethoven y a Mozart, a Vivaldi y sobre todo a Chopin -que mis amigas pronunciaban “Coppìno” para burlarse de mí- gracias a mi padre que cada día llenaba nuestra casa de conciertos, a través de nuestro antiguo tocadiscos de madera, de los que ahora ya no existen. Y con el tiempo, él logró hacerme valorar también la ópera, sobre todo la “Cavalleria rusticana” de Mascagni, que era su favorita… Y Puccini, por supuesto, que aprendí a apreciar con el tiempo. Yo ahora ya no tengo un tocadiscos, así que no puedo escuchar los discos, pero he decidido tener en mi casa todos los de papá.
Los músicos salen: estoy a unos 50 centímetros de los violinistas, un metro del director de orquesta. Entran el coro y la cantante principal, cuya voz aguda de soprano desde mi oído va a entrar en mi mente y en mis recuerdos.
Escuchamos, aplaudimos, nos emocionamos, estamos conmovidos: es una tarde especial para todos, pero sobre todo para mí: la música perdida que hoy se ha vuelto.
Silvia Zanetto

El cuarteto

Claude Lefebvre saluda, recibiendo un trueno de aplausos, acababa de ejecutar la pieza maestra de su repertorio El cuarteto nº15 de Franz Schubert. Mira con afecto a sus tres amigos que forman con él el famoso cuarteto que lleva su nombre, piensa por un momento en la cruz que había sido necesario llevar para llegar allí y saluda de nuevo.
Su conjunto lo habían formado al salir del conservatorio, tenían apenas veinte años, eran todos los cuatro jóvenes y guapos, dos chicas y dos chicos, dos parejas finalmente que adoraban salir, festejar, y encontrarse a la mañana siguiente con la cabeza pesada, encorvados sobre sus instrumentos para tocar siempre juntos las obras más importantes para formarse un repertorio a la altura de sus ambiciones.
Y funcionó mejor de lo que jamás hubieran podido imaginar, el éxito ayudando, firmaron un contrato con el mayor sello de disco alemanas. En poco tiempo se convirtieron en uno de los cuartetos más buscados del mundo. Y ahí fue cuando comenzaron las dificultades.
No es fácil para dos parejas jóvenes vivir cada momento juntos, espectáculos, interminables repeticiones, y, además, las celebraciones, porque la calidad engendra un éxito casi obligado. La intimidad, aparte de unas breves vacaciones, fue ampliamente sacrificada.
Marie-Angèle tocaba la viola, se conocían desde la infancia, se inscribieron juntos en el conservatorio, ella eligió este instrumento para poder tocar a dúo con Claude. A los 18 años se casaron. Fue la novia más bella que jamás conoció.
Charles era su mejor amigo, se conocieron en clase de violín, siempre estudiaban juntos. Él era probablemente el más atractivo. Tuvo el mayor éxito con la chica más bella del conservatorio, Jeanne, una violonchelista. Todos estaban un poco enamorados, ella era muy sexy cuando abría sus largas piernas para sostener el instrumento y su pelo cortado en casco le ocultaba la cara cuando se inclinaba para tocar una nota grave. No tardó en conquistarla y también él la convirtió en su esposa.
— Claude, hazme bailar esta noche, Charles ha bebido demasiado.
Jeanne acababa de invitarlo, la noche había sido larga, habían comido demasiado y las copas de champán habían seguido a brindis para celebrar los veinte años del Cuarteto Lefebvre. La orquesta latinoamericana tocaba una de sus danzas en que los cuerpos deben pegarse. Claudia no pudo disimular su excitación y durante la noche, Jeanne fue a encontrarse con él en el salón que es adyacente a su habitación aprovechando del profundo sueño de su esposa. El deseo que desde hacía mucho tiempo sentía por ella despertó quizás en ella la concupiscencia.
Durante unas semanas intentaron lo imposible para multiplicar los momentos para verse. El drama no dejó de estallar, Marie-Angèle sospechó algo e interceptó las miradas que intercambiaban frecuentemente Jeanne y Claude.
Al final, todos se separaron y el Cuarteto quedó en un punto muerto. Tenían que cumplir sus contratos y no podían verse.
La relación que Claude tenía con Jeanne se marchitó rápidamente. Intentó volver a conectar con Marie-Angèle, pero ésta se negaba a encontrarse con él, le sugirió incluso engañarlo con Charles para compensar. Era ridículo, él lo sabía. ¿Pero qué hacer entonces?
¡La música! Todos la echaban de menos terriblemente, eran sobre todo músicos, y el nivel al que habían llegado tocando juntos, no podían alcanzarlo tocando por separado.
Los aplausos se intensifican, se miran sonriendo y vuelven a repetir el último movimiento.
Jean Claude Fonder

Por el amor al arte

Me gustaba sentarme en el bordillo de la acera, muy cerca del lugar donde, todas las tardes, se sentaba aquel mendigo ciego y barbudo. Los paseantes se paraban un instante para disfrutar de los acordes de su mágico acordeón y algunos le soltaban algunas monedas. Yo era su más fiel admirador y permanecía tan callado a su lado que creo que él ni tan siquiera sospechaba de mi presencia. Me subyugaba la agilidad de aquellos dedos que se movían, a veces delicados, otras enérgicos, pero siempre tan precisos, con su ojos fijos en su obscuridad, ensimismado, al igual que yo, en su música, o quizá, vayan a saber en qué pensamientos. Me llamaba mucho la atención el que después de terminar su concierto se marchara sin recoger las monedas que quedaban en el suelo. Estaba claro que no lo hacía por dinero. Algunos necesitados y algún que otro avispado, que ya se habían percatado del negocio, las recogían.
Algún día seré como él -pensaba soñador.
Desde entonces han pasado tantos años… Me sigue gustando sentarme en aquella misma esquina en la que tantos agradables ratos disfruté en mi infancia. Aprendí con esfuerzo a tocar un viejo acordeón. Y aunque no tengo necesidad, cada sábado por la tarde me gusta, al igual que hiciera aquel viejo músico ambulante, obsequiar a la gente con un poco de mi música. Sin esperar nada a cambio. Por amor al arte. En ese momento simplemente cierro los ojos y me dejó llevar por los suaves acordes.


